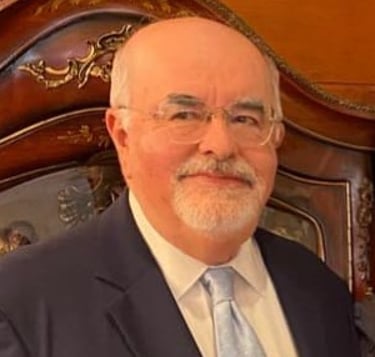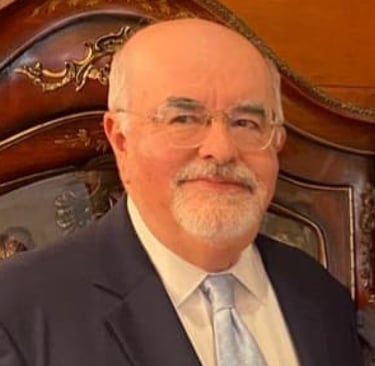EL HARTAZGO DE LA DESIGUALDAD POR INGRESOS EN COLOMBIA
"Esa incómoda, aunque inevitable, característica humana de compararse con los demás, con uno mismo y con el entorno, ha sido motor de superación individual y colectiva, pero también raíz de profundas tensiones sociales. De esa constante comparación surge la percepción —y la realidad— de la desigualdad, uno de los retos éticos más persistentes y complejos para cualquier sociedad."
Por: Óscar Javier Siza Moreno. Economista experto en el sector público colombiano, consultor internacional en finanzas públicas, planeación y políticas de desarrollo. Docente universitario y autor de análisis y propuestas en torno a la política y finanzas públicas.
9/26/20255 min read


EL HARTAZGO DE LA DESIGUALDAD POR INGRESOS EN COLOMBIA
Por: Óscar Javier Siza Moreno. Es economista con más de veinte años de experiencia en el sector público colombiano y actualmente es consultor internacional en finanzas públicas, planeación y políticas de desarrollo. Ha trabajado con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD y con diversas entidades gubernamentales en América Latina y Asia, en temas de sistemas tributarios, presupuesto basado en resultados, inversión pública y sostenibilidad fiscal.
Ha sido docente universitario y es autor de análisis y propuestas en torno a la politica y finanzas públicas.
Esa incómoda, aunque inevitable, característica humana de compararse con los demás, con uno mismo y con el entorno, ha sido motor de superación individual y colectiva, pero también raíz de profundas tensiones sociales. De esa constante comparación surge la percepción —y la realidad— de la desigualdad, uno de los retos éticos más persistentes y complejos para cualquier sociedad.
La desigualdad se manifiesta de distintas formas. Están las desigualdades sociales, visibles en las brechas de acceso a educación, salud, vivienda y servicios básicos. También la desigualdad política, reflejada en las diferencias de representación, participación e incidencia en las decisiones colectivas. Y, en un plano más profundo, la desigualdad de oportunidades y capacidades, que, como señala Amartya Sen, se refiere a las libertades reales y subjetivas que tienen las personas para elegir y construir el tipo de vida que desean.
Sin embargo, como las experiencias personales son difíciles de comparar, una política social orientada a reducir la desigualdad requiere herramientas que homogenicen la información y permitan comparar avances individuales y colectivos. De allí la importancia de los índices e indicadores de desigualdad, que, aunque simplifican la realidad, posibilitan su medición. Entre ellos, uno se ha convertido en referente mundial para evaluar las brechas distributivas en el ingreso.
Hace más de un siglo, Corrado Gini, inspirado en la representación gráfica de la distribución acumulada del ingreso elaborada por Max Lorenz, diseñó un indicador numérico (coeficiente) que sintetizaba la desigualdad del ingreso. Con el tiempo, este coeficiente se consolidó como referente global y, desde mediados del siglo XX, comenzó a utilizarse en análisis comparativos sobre desigualdad entre múltiples países. Organismos multilaterales y gobiernos lo adoptaron como una medida estándar por su capacidad de condensar e identificar en un solo número qué tan lejos estábamos de atender uno de los grandes retos y objetivos de la política social contemporánea: reducir las brechas en el ingreso y procurar que las personas accedan, en condiciones de mayor equidad, a bienes y servicios a través, en este caso, de la remuneración monetaria.
El Coeficiente de Gini mide la desigualdad del ingreso con valores que van de 0 y 100: cuanto más cerca de 0, mayor será la igualdad; cuanto más cerca de 100, mayor será la desigualdad. Pues bien, en este indicador los colombianos solemos ocupar los últimos puestos, un deshonroso lugar que parece ser parte de nuestra propia cultura.
Por ejemplo, de una muestra de 47 países que reportaron el Gini en 2023 y 2024 a organismos internacionales, Colombia aparece en el último puesto con 53,9; le siguen Brasil (51,6), Panamá (48,9), Honduras (46,8) y Costa Rica (45,8). Estados Unidos alcanza 41,8, mientras España, Grecia, Rumania e Italia rondan el 31. Los mejores resultados corresponden a Bélgica y Eslovenia con 24,2 y 23,4 respectivamente. No se trata de un fenómeno reciente: desde los años ochenta, cuando se realizaron las primeras mediciones en el país siempre ha estado por encima de 50, solo en 2017 fue menor por poco. Es decir, durante al menos 45 años Colombia ha sido una sociedad altamente desigual en términos de ingreso, sin lograr revertir esta condición.
Durante este tiempo se han implementado múltiples políticas para mejorar la calidad de vida de los colombianos y algunas han dado resultado. Por ejemplo, indicadores sociales de importancia capital como la cobertura en salud y educación han mejorado sin lugar a duda, también ha habido, en estos 45 años, un acceso mayor a vivienda y la reducción lenta, pero constante de la pobreza por ingresos es, a la luz de los datos, incuestionable. Sin embargo, el ingreso de los hogares pobres, aunque ha crecido, crece a un ritmo similar que el de las poblaciones que no son pobres (importante: No ser pobre no significa ser Rico), por tanto, la desigualdad de ingresos permanece elevada y, lo más preocupante, estable. La pregunta que sigue taladrando es ¿Por qué?
Existen dos posibles causas principales: la elevada informalidad del mercado laboral y un sistema tributario complejo, dependiente de impuestos altamente regresivos como el IVA y que grava más a las empresas que a las personas. La combinación de estos factores genera un desbalance difícil de corregir con transferencias, subsidios y otras herramientas de política social.
Más del 56% del empleo en Colombia es informal, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores carecen de estabilidad y prestaciones sociales, limitando su capacidad de aumentar y sostener sus ingresos. Este nivel de informalidad se ha mantenido alrededor del 60% desde la década de 1980.
Por otro lado, el sistema tributario colombiano no es regresivo, pero tampoco progresivo, es decir, nuestro sistema tributario no ayuda a mejorar la desigualdad, pero tampoco la empeora. Tanto es así que el Gini en Colombia antes y después de impuestos prácticamente no cambia, permaneciendo cercano a 50. En contraste, países como Italia, España o Grecia, con coeficientes Gini similares al colombiano antes de impuestos, reducen su desigualdad a valores cercanos a 31 tras la acción del sistema tributario, es decir, logran una disminución cercana al 40%.
Por ello, celebrar el crecimiento del empleo cuando la mayor parte de esos empleos son informales resulta, como mínimo, cuestionable. Y promover una reforma tributaria que no modifica la estructura actual del sistema para que impacte la desigualdad, sino que sólo busca cerrar un déficit fiscal generado por el crecimiento desbordado del gasto público, es igualmente injustificable. Lo mismo ocurre con la indignación selectiva frente al fracaso de las reformas recientes, sin reconocer que en los últimos 25 años se han aprobado 12 reformas tributarias y 2 laborales sin que ninguna haya logrado con éxito reducir la desigualdad en los ingresos.
Más allá de las cifras, y pese a que la desigualdad percibida responde a fenómenos políticos y sociales con múltiples variables, la desigualdad medida por el Coeficiente de Gini, pueda dar luces objetivas para explicar por qué una sociedad como la colombiana no logra una verdadera cohesión social, mantiene altos niveles de conflictividad y vive en un estado permanente de tensión entre grupos representativos que no logran reconocerse como pares y son alienados por los dos extremos políticos ¿Suena familiar?