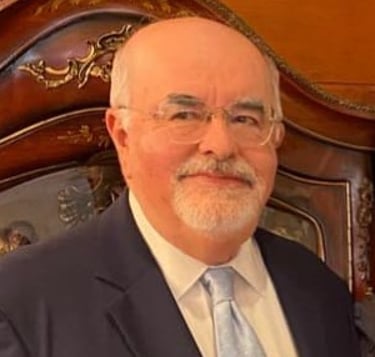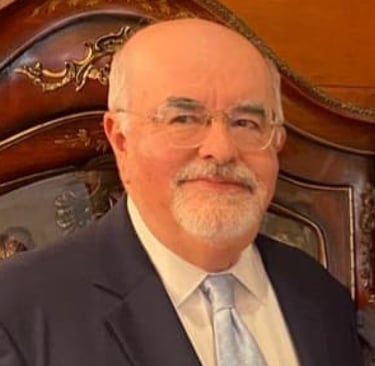¿LA EDUCACION SUPERIOR DESOPCIONADA?
¿Qué está pasando con el deseo de ingreso a la universidad en las nuevas generaciones colombianas?
Víctor Reyes Morris. Sociólogo, doctor en Sociología jurídica. Ex concejal de Bogotá, Exrepresentante a la Cámara Ex Director de ICETEX. Profesor (Pensionado) Universidad Nacional de Colombia.
6/30/20254 min read


OPINION:
¿LA EDUCACION SUPERIOR DESOPCIONADA?
Por: Víctor Reyes Morris.
Sociólogo, doctor en Sociología jurídica.
Ex concejal de Bogotá, Exrepresentante a la Cámara
Ex Director de ICETEX.
Profesor (Pensionado) Universidad Nacional de Colombia.
Un reciente dato suministrado por el diario El Tiempo (15 de junio de 2025) referente a una encuesta global (Deloitte 2025), que incluye a Colombia, señala que los jóvenes de la llamada generación Millennial (nacidos entre 1981 y 1996) y de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) o sea los actuales jóvenes, no desean en una proporción importante, el 43%, ingresar o cursar estudios universitarios, colocándose esta cifra por encima de la media mundial (31% Z y 32% Millennials)). Sorprende este dato porque la premisa ideal era que para los jóvenes una vez terminada la educación secundaria su deseo era ingresar a estudios universitarios. Pues bueno, casi la mitad de ellos no comparten ese deseo o ideal y la pregunta es cómo piensan entonces ubicarse en nuestra sociedad, o si desean inmediatamente ingresar al mundo del trabajo y cómo sería esa inserción, pues difícilmente el mundo de la educación secundaria prepara para el trabajo, salvo en los bachilleratos técnicos que son, aproximadamente un 10 % de la población estudiantil en secundaria.
El dato puede ser más preocupante, pero éste involucra ya no sólo el deseo de ir a la Universidad a estudiar sino a quienes efectivamente ingresan y según datos del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, sólo el 39 % de los egresados bachilleres ingresaron a estudios superiores en 2018. Una cifra con tendencia a la baja año tras año.
El asunto es la pregunta: ¿qué está pasando con el deseo de ingreso a la universidad en las nuevas generaciones colombianas?
Se pueden establecer diversas hipótesis al respecto. Pero debo aclarar que las hipótesis como respuestas son apenas conjeturas probables que necesitan ser sometidas a comprobación.
Y en estas conjeturas para entender la situación hay elementos que tienen que ver con la demanda y la oferta educativa, es decir ambas tendrían que ser tenidas en cuenta.
Comencemos con la demanda, o sea ¿por qué los jóvenes (casi la mitad) no desean ingresar a la Universidad cuando terminan su bachillerato?
Hay respuestas posibles que se ubican entre la decepción porque los estudios universitarios no aseguran una ubicación segura al mundo del empleo. O porque los estudios universitarios son muy costosos (cuando buena parte no logra el ingreso a las universidades públicas). O porque hay un cambio cultural entre estas nuevas generaciones de jóvenes que muestran otros caminos de inserción posible distinta a pasar por el mundo universitario, o porque hay demasiadas presiones familiares para vincularse rápidamente al mundo del trabajo. Seguramente todas estas razones tienen incidencia.
Desde el punto de la oferta, hay asuntos que tienen que ver, de un lado con que las carreras profesionales tradicionales no son de mucho atractivo para los jóvenes de hoy, o que cambian las apreciaciones sobre ellas: que son muy largas, o no es fácil el acceso. En esto hay factores objetivos que tienen que ver, con que el Gobierno actual, a pesar de su intención, no logra aumentar significativamente el cupo estudiantil en las universidades públicas y ha decidido marchitar al ICETEX para facilitar el crédito educativo, ubicándose en una clara oposición a las universidades privadas, incomprensiblemente, cuando el propio Presidente y su Ministro de Educación vienen de universidades privadas (¿así de mal les fue?).
Respecto al aumento de cupos en las universidades públicas o en la creación de nuevas de ellas, esto no es asunto de improvisación o de conseguir una “casa grande” para abrir más cupos, cuando las universidades públicas acusan grandes déficits presupuestales.
En Europa, se ha impuesto el modelo de acortar las carreras de pregrado a 3 años, pero en la perspectiva de establecer dos ciclos claros de pregrado y postgrado. Se trata del Acuerdo de Bolonia.
Pensar nuestra educación universitaria a la luz de lo que el país requiere no sólo en una perspectiva nacional sino, sobre todo en función del desarrollo regional (curiosamente en donde más deserción estudiantil es en los territorios de menor desarrollo) es un ejercicio que se impone en una conversación en donde los diversos actores educativos y productivos tienen que decir.
Una respuesta, a los deseos culturales de los nuevos jóvenes de hoy en día, parte de una mayor comprensión de su propio entorno en un mundo muy cambiante. Unas generaciones muy imbuidas de un mundo tecnológico que cambia los conceptos de tiempo y espacio comunicacional y vivencialmente. El uso de celulares, que los liga a redes sociales y plataformas digitales es como otro mundo que sin embargo sigue siendo este mismo con las mismas necesidades humanas. Hay en estos millennials un espíritu emprendedor que a muchos de ellos los ubica de una manera distinta en el mundo del trabajo, muchas veces a edades muy tempranas. La paradoja es que el mundo virtual no deja de sustentarse a la hora de la verdad en el mundo real. Hay elementos virtuosos en estos jóvenes (en muchos de ellos) que priorizan la calidad de vida por encima de la riqueza material o la acumulación incesante.
Algo que se observa en los jóvenes de la Generación Z, los más jóvenes de ahora, es su preocupación por el medio ambiente y vivir de una manera sostenible sin vulnerarlo. Son generación originaria del mundo digital. Algunos los consideran más pragmáticos y realistas que la generación anterior. Sin embargo, aunque hay rasgos culturales que pueden dar identidad a una generación, la creación cultural está más en otros ámbitos sociales, con esto quiero decir que no hay una teoría generacional absoluta sin que este mediada por un ámbito societal más amplio y por las diferencias intra-sociales.
Que si hay cambios en un ideal de vida como el que analizamos hoy, como puede ser en los jóvenes el paso por la universidad y la calificación a través de una profesión, eso puede ser posible y darse esos cambios expresados en las alternativas de otras formas de inserción en el mundo del trabajo que pueden ser subjetivos (proyectos propios de vida) u objetivos en las circunstancias propias de estrechez de ese mercado de trabajo. Pero el tema es para pensarlo, desde luego a partir del modelo profesional actual de la universidad colombiana. -